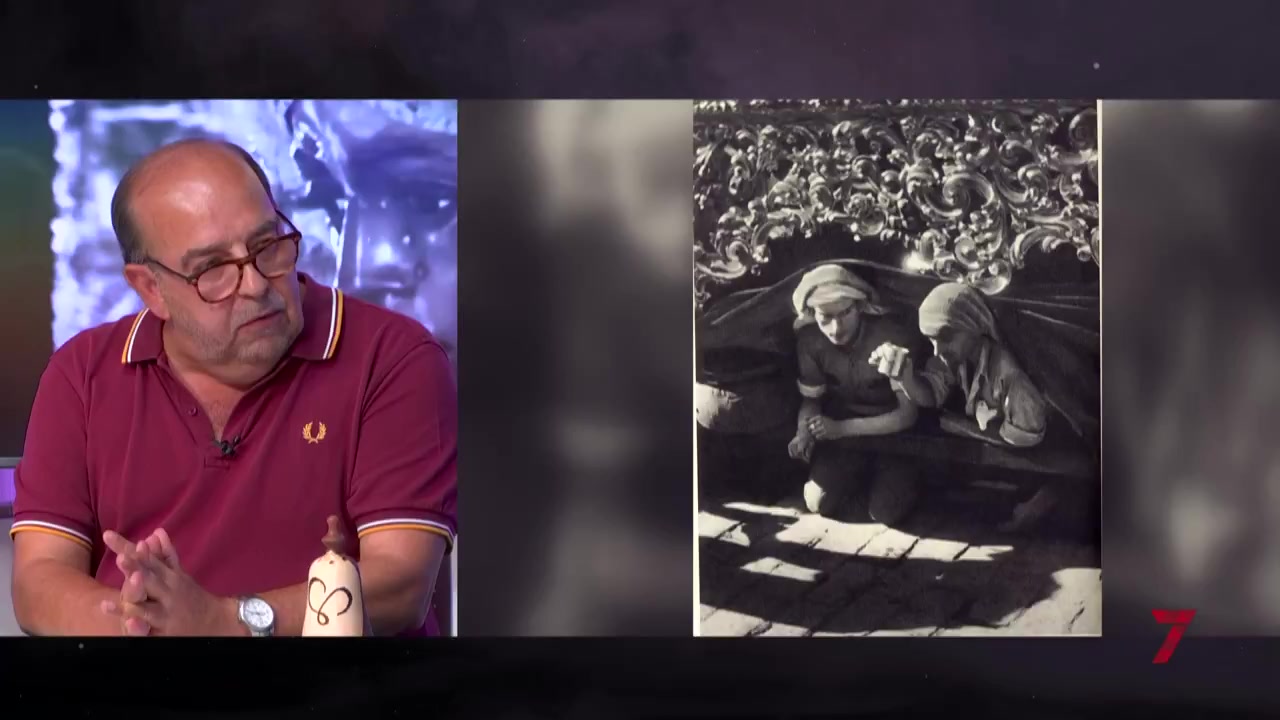A Jorge Mario Bergoglio fueron a buscarlo al “fin del mundo” para convertirlo en el Papa Francisco. Desde esta semana es el Papa que vino de Copacabana, aunque no como un futbolista rescatado en mitad de una juerga, sino como un auténtico agitador de masas, de conciencias, un revolucionario de la Palabra de Cristo sin necesidad de mandamiento nuevo ni concesiones gratuitas, sólo fiel a un mensaje que procura el sustento de la fe como alimento espiritual para hacer frente a la crisis, a las desigualdades, a las injusticias.
Bergoglio no quiso llegar al extremo del personaje de Johannes en Ordet, cuando, hiriente y herido, proclamaba ante el féretro de su cuñada: “púdrete en tu ataúd si ninguno de los que te guardan en esta habitación tienen la fe suficiente para lograr tu resurrección”, pero ahondó en el poder de la fe como cura, como respuesta, “la fe es revolucionaria”, dijo a la multitud congregada sobre la arena de la mítica playa brasileña, en su afán por conectar con el lenguaje, con la necesidad de millones de personas, y por romper con la derrota, con la renuncia, con la abdicación ante los dictámenes de los mercados, con la tristeza que se ha apoderado de todos nosotros.
“Qué feo es un obispo triste”, dijo colosal en una de sus imprescindibles intervenciones -ahora habrá que preguntarle a los obispos-, como si nadie pudiera permitirse el error de sufrir en silencio, por los demás y por uno mismo, en vez de reivindicarse y revalorizar algo tan en desuso como es la esperanza.
Nunca me ha atraído la figura del Papa de la Iglesia, ni la de Juan Pablo II, pese a la bondad manifiesta que resplandecía en su rostro y su empeño por hacer presente a la Iglesia Católica en todos los confines del mundo, ni la de Benedicto XVI, demasiado alemán, demasiado arisco, demasiado intelectual, demasiado oculto tras los visillos del Vaticano, desde donde debe costar captar el ritmo del mundo y sus nuevos dilemas, pero resulta imposible permanecer ajeno a las palabras y los gestos de este argentino -lo del acento embaucador hay que darlo por hecho- dispuesto a recordarnos de qué va todo esto, con media sonrisa, sí, con sentido del humor, también, pero, fundamentalmente, con mucho sentido común, como si el paso del tiempo hubiese obstruido, no la esencia, pero sí la forma de llegar hasta ella, por costumbre acomodaticia o por mera falta de costumbre.
Tampoco creo en los ídolos, sean futbolistas o estrellas del rock, pero puestos a elegir entre las intervenciones de Mariano Rajoy y Pérez Rubalcaba esta semana en el Senado, y cualquier otra de Francisco I, prefiero a este último: no creo que falte a la verdad -o “su verdad”, por si me corrige algún agnóstico o cualquiera que profese otro credo religioso-, ni que sirva a otro señor que el que tiene por encima, y, además, no teme responder a todo lo que usted siempre quiso saber sobre la Iglesia y nadie se atrevió a preguntar, ni tampoco a dar la cara abiertamente -reconocerse poco amigo de los periodistas y atenderlos a pecho descubierto durante más de hora y media a bordo de un avión, sin censurar preguntas ni cuestiones espinosas, es algo más que todo un gesto de valentía o arrojo, sobre todo si se tienen en cuenta muchas de esas respuestas, su significado y su trascendencia-.
Puede que para muchos todo obedezca a una necesidad institucional interna, a una mera cuestión estética, reducida aquí y ahora a una campaña de imagen a gran escala en favor del negocio de la Iglesia, pero en ese caso no tendrían sentido ni las consignas, ni la propia voluntad de Bergoglio de echarse el Vaticano a cuestas, como el delantero obstinado en busca de la gran remontada, porque es cierto que la comunidad cristiana necesita un revulsivo, pero no por el bien de la institución, sino por ofrecer una respuesta al mundo a través de su Palabra de Dios.
Así, Bergoglio habla de “defender a los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo”, habla de la “ola revolucionaria de la fe”, de “armar lío en las diócesis, que la Iglesia salga a la calle, que abandone la comodidad”, y defiende la laicidad positiva del Estado, “que sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad, favoreciendo sus expresiones concretas”.
En Copacabana había más de tres millones de personas entusiasmadas, aunque me pregunto asimismo a cuántos -pocos e importantes- habrá empezado a incomodar un Papa cargado de razones y que ha empujado de las portadas a los que manejan el cotarro.